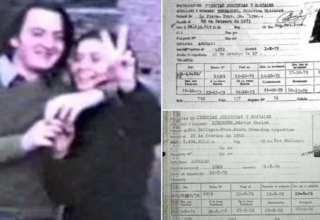Cintia es mi amiga desde los veinte años. A esa edad ya era mamá y eso alejaba la peregrina idea de romance, por ende nos hicimos amigos entrañables. Podía ser un amigo, nunca un amante de una dama con hijo: era demasiado para mi, inexperto aun en las lides amorosas. El acuerdo era bueno y aun hoy lo sostenemos.
—Me tenés que ayudar, Beatriz está deprimida y no sé más qué hacer con ella. Cuenta que la acompañó al psiquiatra, que se quiere matar, que dice que no tiene sentido vivir.
Le digo que me haga una cita para hablar. Creo ser bueno en estas artes. Me encuentra en un bar céntrico, de edificio noble y precios caros.
—Estás deprimida, ya lo sé… ¿Te gusta la música, la lectura, creés en algo? Un vacío cargado de rimel y lagrimitas allá en el fondo me responde.
—No me gusta nada de nada, dice. Se levanta, va al baño. Detrás nuestro el pianista, un tipo gordito toca suavemente Bill Evans. Me mira y comprende: ha oído todo. Cuando Beatriz regresa acaricia sobre las teclas algo y al cabecear me advierte con la mirada que está tocando para ella. Es una sonata jazzeada, hermosa, perdurable como un jazmín. Ella se pone a llorar suavemente. Yo le acaricio la mano y miro al maestro que mueve la cabeza asintiendo. Allí en ese amplio salón con lámparas suntuosas, con gente sin corazón y tarjetas de crédito coleccionables; combo de silos sojeros y espíritus llanos, el maestro ha producido un milagro: entender un alma. Beatriz de pronto emerge de sus penas, se aproxima y lo besa en la mejilla. Luego me pide irnos. —¿Podes manejar sola? Hay una luna enorme y roja sobre el río.
—Sí. Asiente bajando la cabeza. No sé por qué esa melodía me hizo comprender algo pudoroso. El maestro parece un esclavo de las plantaciones que tocara su instrumento mientras sus amos charlan. Puede ser África, La Florida o el Río de la Plata. Música de fondo se le dió en llamar. Beatriz se va con su autito flamante, alejada de ese antro de idiotez, collares y ropa elegante. Desde la vidriera el pianista le hace una reverencia.Yo me voy caminando a mi casa, intuyendo que el pase de magia del músico ha sido más eficaz que calmante alguno.
—Nunca más vengo a este lugar salvo para oír al maestro, me había dicho ella al irse.
Mi amiga Cintia me llama para saber el motivo de la mejoría de su amiga
—Empezó a regalar la ropa que tenía y se anotó para ayudar en un comedor infantil, cuenta.
—La música hace brujerías, le contesto. Pienso en el chamán morocho que toca el piano en aquel sitio. A Beatriz la encuentro en ese lugar otra noche, sola en su rincón bebiendo agua con limón con los ojos bajos y tranquila, mientras el maestro toca solo para ella, solo para ella, la melodía de los desesperanzados dentro de esta burbuja de malignidad e indolencia de colonia que representa el bar más cruel y caro de la tierra. De algún modo me siento feliz. Prendo un cigarrillo y me voy calle abajo, hacia el suburbio donde vivo, bordeando el río marrón.