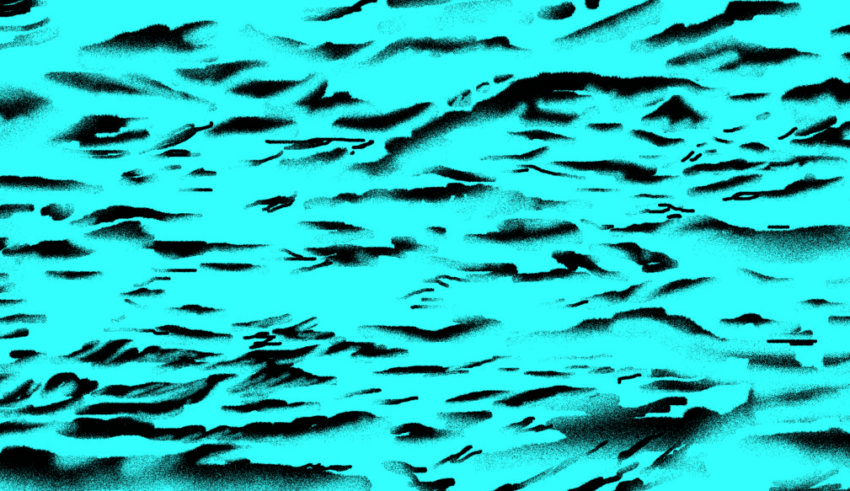
La literatura no es más que una invención. Algunos imaginan que es un reflejo o una copia de la realidad: nada más errado que ello.
Porque, aunque la literatura hable del mundo real –¿y de qué otra cosa podría hablar, por más que narre sueños, fantasías o sucesos imaginarios?–, nunca lo reproduce como si fuese su espejo. Todo lo contrario: lo que hace la literatura, bajo las formas que sea, es generar símbolos, representaciones figuradas, que no son más que construcciones verbales, por medio de las cuales el mundo real cobra una determinada presencia gracias al lenguaje.
Se trata, desde luego, de una presencia simbólica: de una presencia anclada en y sostenida por las palabras que la profieren.
La literatura es, así, un hecho verbal, de carácter estético. Como tal, es siempre algo singular. No puede haber una dimensión múltiple de una obra, porque cada obra es algo único. Y si ello es así, serán también singulares sus maneras de representar al mundo, sean cuales sean sus formas, sus ritmos, o sus tonos.
¿A qué viene todo esto?, podría preguntarse el lector. Viene a título de posicionamiento para pensar en ciertos fenómenos cercanos, en ciertas escrituras que aspiran a escribir algo tan nuestro como el río. Nos referimos, como es obvio, al Paraná, pero asimismo a todos los ríos que atraviesan nuestra zona litoral.
Hubo –hay– muchos autores que escribieron al río. Sin embargo, dentro de ese conjunto, dos nombres se destacan nítidamente: el de un poeta, Juan L. Ortiz, y el de un narrador, Juan José Saer.
Durante los años en que Saer vivió en la ciudad de Santa Fe, y por momentos en Rosario, Juan L. Ortiz vivía en la ciudad de Paraná. Así, el río no sólo los separaba en un sentido físico, sino que los unía, vinculándolos, en un sentido poético. Porque los dos lo tomaban como objeto, como tema privilegiado por sus textos.
En el caso de Juan L. Ortiz, puede decirse que siempre habló del río. Su obra poética no es otra cosa que el despliegue incesante de un decir, de un discurso, que se va complejizando mientras gira, incesantemente, sobre el tema del río y las figuras que lo representan.
Ello tiene que ver, entre otras cosas, con que vivió siempre en la provincia de Entre Ríos, cerca de los cursos que la circundan y cruzan. Ya desde sus primeros libros, Juan L. Ortiz habla del río. Pero serían sus últimos libros, inéditos hasta que la Editorial Biblioteca de Rosario publica su obra completa entre 1970 y 1973, los que consagrarían su vocación por el mundo fluvial. Nos referimos a El Gualeguay y La Orilla que se Abisma.
Se trata de libros caracterizados por su extensión, no en el sentido de amplitud física, sino en el sentido de poseer una escritura extensa. Una escritura que parece no cesar, renaciendo en cada una de sus instancias. Tan es así, que El Gualeguay es un único poema, que cobra las formas de texto cosmológico.
La Orilla que se Abisma, por su parte, está compuesto por diversos poemas, reconocibles en su unidad. Pero cada poema no deja de leerse como una especie de continuidad en relación con los poemas precedentes, como si el libro todo no fuese más que un único texto. Por otra parte, esos poemas incorporan formas prácticamente inéditas en la obra previa, porque ahora los versos se diseminan sobre las páginas, al modo de verdaderos dibujos textuales, inspirados acaso en la composición bidimensional de la poesía practicada por Mallarmé.
Como él, como los simbolistas franceses y belgas, Juan L. Ortiz hizo un culto del lenguaje, consagrándose a trabajar sus formas y significaciones de una manera sutil y compleja, a través de un devenir discursivo tan amplio y extenso como el mismo río.
El río penetró su escritura, podría decirse al respecto. De la misma manera, esa proposición podría predicarse respecto de Juan José Saer, sobre todo en lo que concierne a la obra que produce una vez que se instala en Francia en 1968. Novelas como El Limonero Real, o Nadie Nada Nunca, hacen del río un componente esencial, que tiene la propiedad de (re) significar el complejo entramado de sus historias. Del mismo modo, una nouvelle como A Medio Borrar logra el prodigio de mimetizar su escritura con las formas mutantes e inasibles del mundo fluvial.
¿Será casual tamaña coincidencia? Seguramente no, pues es conocida la admiración –por no decir veneración– que Saer profesaba por Juan L. Ortiz, y de la que da cuenta su ensayo El río sin orillas, donde habla del poeta entrerriano.
Entre dos de los títulos mencionados, La Orilla que se Abisma, y El río sin orillas, hay más de una coincidencia. Porque no se trata solamente de un alejarse, de un abismarse, de la orilla que está del otro lado, o enfrente, sino que se trata además de una manera de representar algo que es, en el límite, irrepresentable: lo infinito.
Lo infinito de un río no sólo a lo largo sino también, y esencialmente, a lo ancho: eso que hace del curso de agua una superficie inmensa, inabarcable, que por momentos pareciera calma, o –por qué no– estática.
Porque hay una quietud del río en su moroso transcurrir. Y esa quietud parecería el continente apropiado para encontrar las más variadas formas de la vida, como en Juan L., o el escenario para las más obsesivas y recurrentes historias, como en Saer.
Así, una escritura replica a la otra. No desde la identidad, sino desde la diferencia, porque la que devuelve, como en espejo, las formas de la escritura poética es una escritura narrativa. Lo otro del género –o el género otro– que logra el prodigio de repetir, desde el otro lado –desde la otra orilla–, las formas sinuosas del río que se muestra como lo que teje y vertebra ambas escrituras.









