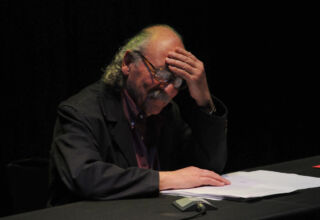Bernardo Vicente Dillon nació de nuevo en una tapera de un pueblo sin nombre. Fue salvado de la inanición por un viejo curandero y su esposa que cosechaba extrañas frutas agridulces, los únicos alimentos que logró digerir. Bernardo Vicente, en una aventura sin sentido ni objeto, harto de la vida, se lanzó a los montes salvajes del noroeste para encontrar descanso y sepultura.
Este ensayo de descanso eterno fue interrumpido: unos excursionistas metiches, creyendo salvarlo, lo trasladaron con urgencia al caserío de los viejos matasanos, sin voz ni fuerzas para resistirse.
«Y bue, va a haber que aprender a vivir de nuevo», se cree que pensó, al recuperar la consciencia, pero no las fuerzas ni la voz.
Postrado, debieron masajear sus muslos y todos sus músculos vitales durante meses para evitar el agarrotamiento. De esto se encargó la guacha Milenka, la joven que los ancianos habían adoptado de niña al encontrarla gateando entre las patas de los caballos en una posta, milagrosamente viva y sin que nadie supiera de dónde salió.
–Bernardo… –dijo ella, observándolo, y él respondió desde su lecho con un estremecimiento.
Él no podía hablar pero ella aprendió a leerlo; y fue por las noches cuando logró reanimarlo con sus caricias.
Y un día, consiguió que su mustio báculo entre las piernas creciera como un ombú que se alza rígido hacia el firmamento. Ella lo observó exánime allí desnudo sobre el catre viejo y oxidado pero resistente. Creía que se levantaría pero allí seguía igual que siempre con las piernas algo separadas con esa enorme protuberancia que nunca había visto pero le recordaba una batata recién extraída de la tierra. La acarició como a una extremidad más y tuvo la imperiosa tentación de sentarse sobre eso y enterrar el tubérculo lo más profundamente posible en su cuerpo como si fuese la tierra que se abría para dar bienvenida a uno de sus hijos pero que nunca recibiría a nadie más.
Todas las noches espoleaba, acicateaba y azuzaba a Bernardo Vicente en su convalecencia, y lo único que por el momento respondía ávidamente era el faro resbaladizo y velloso en el centro de su cuerpo, que cada día encontraba más placentero montar –como hacía en el pingo brioso que su padre adoptivo le había regalado para andar– e imitar el trote convulsivo; movimientos que le parecían dulces como miel, que recorrían su interior acompasada y eléctricamente hasta que le dolía el vientre, pero a la vez sin sentir jamás antes tanto placer que quedaba exhausta, y recién entonces la estaca cedía a su normal posición y tamaño. Cosa de mandinga.
Supuso que para curarlo debía hacerle esa magia loca todas las madrugadas.
Sospechó también que de esa siembra que regaba sobre ella debían brotar los chicos muy chiquitos, que su padre extraía de las mujeres del pueblo. Milenka acompañaba a veces al viejo, y quedaba maravillada con la inexplicable brujería, donde una persona salía de dentro de otra.
Llegó un amanecer de entre tantos en que los ancianos que la criaron se fueron a caminar hacia las montañas donde moría el sol, sin detenerse, porque sabían que llegaría su hora y no podían humillarse permitiendo que los cuidaran nuevamente como la primera vez que nacieron. Abandonaron a Milenka y al hombre inválido que sabían se recuperaría y cuidaría bien del tugurio y las tierras.
Afuera escampaba el cielo sobre la llanura y más atrás estaban las sierras donde bramaba algún perro cimarrón.
Ese mismo día apareció una niña recién nacida bajo el sauce llorón. La reconocieron enseguida, era Luvina, la hija de la que le había hablado Bernardo Vicente a Milenka sin hablar, que llegaría.
Luvina, entre los brazos de Milenka sentada bajo el árbol, estiró y deformó con sus bracitos la floja tela del vestido de Milenka sin esfuerzo, liberando dos senos aún más descomunales que lo habitual, cargados de alimento, que la pequeña succionó instintivamente.
–Ahora comprendo por qué no germinaba nada en mi estómago: debía esperar a esta pequeña, que aunque no nació de mí, es tuya, y de algún amor de tu vida pasada, concebida y parida entre los árboles; y ella me eligió para servirle de madre, y velar por los dos.
Vicente con el tiempo comenzó a moverse por el caserío y hasta alcanzaba a lavar los cacharros con una tinaja y un cántaro de agua después de cada comida.
Sus labios comenzaron a moverse y a decir algo de vez en cuando, pero aún no lograba vestirse, y decidió caminar desnudo aunque las astillas se espetaran en sus pies.
–No tenés que ser la madre ni la mujer de nadie –fue lo primero que pensó y dijo claramente.
–Ya sé, es un decir, como todos los decires que no alcanzan a decir las palabras de una boca. Yo solamente quiero ayudar a nacer. Así me enseñaron mis padres. Primero fue usted, luego ella… Como que se me da bien –dijo sin tutear, como siempre se dirigiría a él–. Aprendí lo que me faltaba aprender. Ahora el trabajo va a hacerse más fácil.
–Pero no sos la madre. Vaya a saber quién es –mintió.
–Mejor todavía. No tengo obligaciones. ¡Lo hago porque quiero y cuando quiero! Y cuando no, adiós.
Y así fue.
–Milenka, mi negra linda, mi vida, hay una hermosa mentira que se dice en la ciudad, que si me lo permite usted, se la digo: la voy a amar para siempre. Quizás esta sea ilusión suficiente para que la vida tenga algún sentido.
Milenka se largó a trabajar por días enteros de comadrona, con la valijita del viejo a cuestas, y siempre volvía bañada en sangre y cargada de leche, pan, miel y a veces una gallina o un conejo.
Al llegar quitaba el tablón que servía de puerta y se encontraba con el mate preparado, con que Vicente se había encargado de todos los menesteres del hogar, y con la pequeña Luvina sin mocos en la cara y lavada luego de estar afuera desnuda en la hierba todo lo que duraba el sol de invierno sobre el cielo, jugando y haciendo sus necesidades libremente.
Milenka hacía honor a su esposo e hija y luego de removerse las cáscaras de sangre seca de la piel, se quedaba así como dios la escupió al mundo, momento en que Luvina trepaba por ella y se embebía de su manjar predilecto hasta la saturación.
Con los años Vicente devolvió los favores que le dieron segunda vida enseñando las artes de la música, la escritura y la lectura, y a liar cigarros de chala a sus queridas.
Durante ese tiempo vivieron en cueros pero Vicente decidió vestirse para siempre porque debían ir a la ciudad donde le prometió a su familia que allí estaba todavía la casa donde nació con instrumentos para inventar música y otros para literatura, pero sobre todo porque Luvina debía ir a una escuela; y entonces por un tiempo Milenka solo trabajó a cambio de ropa y dinero para concretar el exilio que todos lamentaban pero creían necesario.
Vicente fue sincero y les aseguró que lo único bueno que encontrarían allá serían las bellas artes que les había enseñado, y que todo lo demás sería un martirio o una amenaza. Que allá había cultura, tecnología, política y economía, y que no se podía comer ni vivir sin dinero. Esto último Milenka no lo pudo entender, y se llevó consigo un ternero en un brazo y una gallina en otro, y otros animales los siguieron hasta entrar en la ciudad. Vicente cargaba a Luvina que se escabullía por su cuerpo sin caerse, dando muestras de escaladora habilidosa.
Luvina entró solo una vez a una escuela y luego cuando salió se perdió por muchos días, y desde que la encontraron, pocas veces quiso salir de la casa y su aprendizaje fue superlativo teniendo en cuenta las limitaciones.
Vicente y Milenka en cambio, poco tiempo antes de que Luvina decidiera cumplir dieciséis, desaparecieron y no volvieron a la casa donde tenían escondido todo su pasado, y a pesar de esto, no pudieron aprender nada nuevo.
Sin embargo los vaivenes e incomprensibles sucesos de la vida, la mentira del amor continuó, dando sentido a las cosas.
*Técnico en periodismo y escritor
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 25/11/23
¡Sumate y ampliá el arco informativo! Por 1000 pesos por mes recibí todos los días info destacada de Redacción Rosario por correo electrónico, y los sábados, en tu casa, el semanario El Eslabón. Para suscribirte, contactanos por Whatsapp.