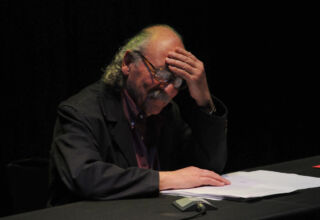“Neologismo: vocablo, acepción o giro nuevo en una lengua” (Diccionario de la Real Academia Española)
Según el diccionario de la Real Academia, un neologismo es un término nuevo en una lengua. Se trata, en consecuencia, de algo novedoso que irrumpe, podría decirse, en un sistema previamente codificado.
El neologismo consistiría, por otra parte, en una suerte de invención, puesto que, al acaecer, nos enfrenta con una expresión hasta entonces inexistente. Fenómeno de pura creatividad, el neologismo puede correr suerte diversa, ya que en algunos casos termina por imponerse al menos en el ámbito de una comunidad parlante, mientras que en otros sucumbe en las oscuras arenas del olvido.
De todos modos, el interés, incluso la atracción que genera un neologismo, es ciertamente incontrastable. Quizás ello se deba más que a la novedad del giro en sí misma, a lo que significa en términos políticos. Porque una lengua, es sabido, no es meramente un sistema de signos: es además, y de modo esencial, un dispositivo instituido para ejercer, simbólicamente, las crudas y rudas formas de todo poder.
“La lengua es fascista”, pontificó en su momento Roland Barthes. Con ello quería decir que una lengua no sólo dispone lo que no se puede decir –no podríamos construir una frase sin respetar las reglas de concordancia entre sus términos, diciendo, por ejemplo, “la casa son grande”, o “la gata es lindo”– sino que dispone, además, lo que debe ser dicho. La lengua obliga siempre a hablar de determinada manera, piensa Barthes, y por ello es fascista.
Pero a la lengua se le puede hacer trampas, asimismo sostiene Barthes, con el fin de transgredir sus límites y sus formas férreas. Y si hay un discurso que logra en mayor medida ese propósito, ése es el discurso de la literatura, puesto que está dotado de un conjunto de fuerzas que son, ciertamente, acráticas (contrarias a todo poder).
Así, se podría decir que la literatura puede “trampear” a la lengua modificando algunas de sus formas habituales y componiendo incluso, a partir de ellas, formas inéditas. Tal sería el caso, evidentemente, de la producción de cualquier neologismo.
Esa posibilidad fue cultivada, largamente, por la poesía moderna y contemporánea, sobre todo en sus vertientes vanguardistas. Las vanguardias eran –como literalmente lo dice su nombre original, “avant-garde” (delante de la guardia)– la fuerza de choque que se proponía deponer el orden establecido, para instaurar revolucionariamente nuevas formas lingüísticas, culturales y sociales.
No hace falta remontarse a la experiencia de la poesía europea –el ámbito originario de las vanguardias poéticas– para demostrar este asunto. Las vanguardias poéticas latinoamericanas, desde los comienzos del siglo XX, son pródigas en textos que así lo demuestran. Un poema de Trilce, de César Vallejo, dice: “Alfan alfiles a adherirse / a las junturas, al fondo, a los testuces, / al sobrelecho de los numeradores a piel. / Alfiles y caudillos de lupinas parvas”. De igual modo, Altazor, de Vicente Huidobro, enuncia: “…Ya viene la golondrina / Ya viene la golonfina / Ya viene la golontrina / Ya viene la goloncima / Viene la golonchina / Viene la golonclima / Ya viene la golonrima / Ya viene la golonrisa…”. Por no hablar de Oliverio Girondo, nuestro gran vanguardista, que fue capaz de escribir cosas como ésta: “Ay mi más mimo mío / mi bisvidita te ando / sí toda / así / te tato y topo tumbo y te arpo / y libo y libo tu halo…”
Una rápida lectura de estos textos nos permite constatar el trabajo de escritura que implican, donde los neologismos se construyen a partir de descomponer las formas habituales del lenguaje, generando a partir de dicha descomposición formas inéditas que deslumbran con su novedad significante.
Resulta claro, por otra parte, que en casos como éstos el neologismo supone una voluntad creadora, una definida intención de componer, potenciando su sentido estético y expresivo, términos inexistentes en el código lingüístico. Son, de tal modo, ejemplos de lo que significaría, para Barthes, trampear a la lengua, y de lo que significa, por añadidura, sostener una política emancipatoria en el plano de las prácticas verbales.
Claro está que, de la misma manera, un neologismo puede no significar eso, e incluso significar lo contrario. Es lo que ocurre cuando la producción del neologismo no se debe a una nítida conciencia creativa –lo que supondría un dominio real de la lengua–, sino al desconocimiento y falta de manejo de todas y cada una de sus convenciones y normas.
“Atractividades”, de pronto alguien dice, y en el vocablo se reconoce, de inmediato, la condensación, la fusión de formas preexistentes en la lengua: la raíz “atractiv…” despojada de sus desinencias habituales, y el sufijo “idades”, el plural propio de palabras como “realidades”, “especialidades” o “finalidades”.
¿Se trata de un neologismo?… Ciertamente que sí. Pero no obedece a una intención creadora, a una clara conciencia de estar revolucionando normas y usos verbales, sino al mero accidente que resulta de mezclar, sin propósito ni principio alguno, partículas tomadas del común código de cualquier hablante.
De manera que semejante perla nos sitúa en la otra cara, en el otro lado, del uso vanguardista del lenguaje. “Atractividades” no es otra cosa que el uso ramplón y bastardo de la lengua, la degradada imagen de un hablante que desconoce los elementales principios que rigen un acto de habla.
Y es, por lo mismo, la expresión del poder en su forma más clara: la expresión monstruosa de una fuerza ciega que arrasa con todo, ya sean derechos, personas, o las propias palabras.