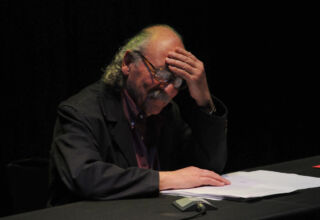La controvertida ordenanza municipal de espectáculos públicos de Rosario es un mamotreto que pretende regular el uso público de una amplia gama de espacios privados.
Es una característica de la legalidad ir corriendo –o caminando, según– detrás de los cambios culturales. Algo que seguro pasó cuando Moisés bajó con sus tablas de mandamientos pero que también puede verse en normativas recientes como la Ley de Medios que legisla sobre un sistema –el de los medios masivos de comunicación audiovisual– cuya demorada y demandada regulación llega cuando está al borde de la extinción. Algo similar puede verse en la flamante Ley Nacional de la Música que, en cierto sentido, se basa en el hoy devaluado paradigma del disco como eje de la producción, circulación y consumo del arte musical.
En cierto sentido es comprensible ese desfasaje. En general las leyes vienen a regular situaciones de desigualdad y dirimir conflictos de poderes cuya solución democrática requiere de cierto recorrido. A veces las leyes son fruto de discusiones jurídicas o incluso filosóficas, otras son producto de una coyuntura determinada, una necesidad de gestión, y también están las normativas cuya suerte depende de algún acuerdo que tal vez nada tenga que ver con su espíritu.
Perdidas en esos laberintos, muchas veces la imposibilidad de acordar nuevas leyes –por razones que pueden ir desde la perpetuación de cierto statu quo hasta el llano desinterés de la dirigencia en resolver demandas puntuales– dejan vigentes normas que cada vez tienen menos que ver con la materia sobre la cual establecen qué se puede hacer o no.
Producto de esa forma de legislar sobre el hecho consumado, la controvertida ordenanza de espectáculos públicos en Rosario es un mamotreto que pretende regular el uso público de una amplia gama de espacios privados. En su propia definición, cataloga como “espectáculo público” a “toda reunión, función, representación o acto social, deportivo o de cualquier género que tenga como objetivo el entretenimiento y que se efectúe en lugares donde el público tenga acceso, como también en lugares abiertos, públicos o privados, se cobre entrada o no”. Así regula la actividad de una discoteca pero también de un restaurante, un parque de diversiones, un teatro de tres mil butacas o una sala de cincuenta.
Sin embargo, la regulación que ofrece esta normativa a la actividad cultural de la ciudad no va más allá de cuestiones matemáticas como el factor ocupacional –cuánta gente puede entrar en determinados espacios– y las condiciones de seguridad –cuántos matafuegos hay que colocar y dónde deben estar las salidas de emergencia–.
Pues bien, resulta que esta ordenanza que entre otras cosas especifica –so pena de clausura– dónde se puede bailar y dónde está prohibido ya tiene cada vez menos que ver con lo que la vida cultural de la ciudad. Y si bien hasta el momento la normativa fue actualizada sucesivamente intentando incorporar nuevas figuras en función de las nuevas prácticas y actividades culturales y de esparcimiento, lo cierto es que su aplicación genera cada vez más ruido, más allá de ciertas brechas que la corruptela estatal suele aprovechar para beneficio personal de esos inspectores que nunca faltan.
El tema es complejo, teniendo en cuenta que la regulación de lo que el Estado municipal considera “espectáculos públicos” obliga a convivir en una misma normativa a un boliche para diez mil personas, un barcito para cuarenta, una parrilla o cantina, un pelotero o parque de diversiones. Actividades que implican diversos movimientos de gente y horarios, así como distintos fines individuales e intereses comunitarios. Y por si fuera poco, en un escenario en el que siguen apareciendo espacios que no responden a las situaciones preestablecidas por la ordenanza y que, ante la imposibilidad de funcionar, deben adaptarse a alguna figura disponible. Un ejemplo concreto es la ¿necesidad? de algunos espacios culturales de contar con una barra de bar para poder ser habilitados como espacio público ya que la figura del centro cultural como espacio de aprendizaje, difusión o encuentro no existe como tal a menos que se pueda comprar un porrón.
En este contexto, cae de maduro que el cálculo de matafuegos por metro cuadrado no es suficiente para regular la actividad de los espacios de cultura y esparcimiento. Y tampoco alcanza como marco los intereses comerciales de los empresarios del espectáculo y la hotelería.
Parece ser el momento en Rosario –como ocurre en otras ciudades del país– para barajar y dar de nuevo en lo referido a la cotidianidad de la vida cultural y recreativa de la ciudad. Y en este sentido algunas ideas deberían ser debatidas por los legisladores y los grupos interesados para estar a la altura de lo que la normativa merece.
Vendría bien, por ejemplo, comenzar a discutir cómo se resuelve en el territorio concreto las dicotomías entre arte y espectáculo. Teniendo en cuenta que el espectáculo se rige por las leyes del mercado, ¿caben las mismas reglas para el arte en el marco de una ordenanza? En ese caso, el arte que no sea rentable iría desapareciendo de los espacios públicos o quedar en manos exclusivas del fomento estatal.
Es tiempo de analizar nuevas prácticas, conversar con nuevos actores, escuchar nuevas voces y volver a setear el mapa de la cultura y el esparcimiento en la ciudad. No vendría mal, de paso y en ese sentido, que el Estado –no sólo el municipal– revea su política cultural y sus maneras de insertarse en ese campo más allá de los programas de becas y la producción de fiestas y espectáculos públicos.
Nota relacionada:
La movida nocturna rosarina se debate en el Concejo