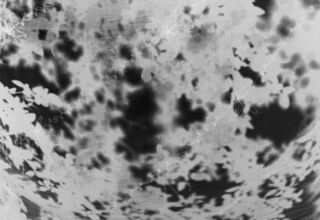Mi cabeza oscilaba entre la melancolía y la depresión ante el paisaje urbano exultante. ¿Tristeza o desencanto? ¿Cambio hormonal de la tercera edad o nostalgia del futuro? ¿Ansiedad o sueño? ¿Pesadilla o esquizofrenia leve? Como en un pack de juegos idiotas del bobo de Marley, imaginé que lo que estaba viendo era otro engendro de un negrísimo Marley cargado de humor ácido donde en los participantes de un programa de preguntas, el que resultara perdidoso se hacía el sapuku en cámara. Así imaginaba el cuadro final.
Era el atardecer del 21 de setiembre, ignorando que era el Día de la Primavera y el clima festivo de los chicos y chicas que yo no comprendía se debía justamente al auge de las flores, el sexo iniciático y el copamiento de los parques. Entonces entendí. Toda esa alegría legítima que se confrontaba con el pozo sin estrellas en que estamos metidos, tratando de entender tanta crueldad sin ver cómo ascender hacia arriba, era un brillo inusual que me hundía, pues no sabía el porqué de tanta sonrisa. Me acomodé.
El tipo que paseaba el perro y al que yo creí un zonzo, estaba feliz con su micromundo inmerso en un clima de veinte grados y soretitos juntados con un nylon. Ese día ni pensaría en la boleta del gas. La señora con masa de pizza haciendo equilibrio en un semáforo saludaba a una platea invisible con una mano. Y más allá, el gordo festivo que vendía bollos, a quien reconocí como un ex compañero de secundaria y al que evité saludar por pudor de que me viera en mi auto. El suyo era un carrito destartalado.
Unos pibes casi de treinta años –cada vez los limpia vidrios vienen en tamaño doble XX– me abordaron y por diez pesos repartí sonrisas y chistes de medio minuto. Me llamaron al celu para un laburo y eso me entonó. Al fin y al cabo, la primavera era un día sin fatigas, como un carnaval sin máscaras donde uno debe festejar por dentro ya que no puede, como sí lo hacen esos pibes que pasan delante del auto yendo a la gramilla, con sus termos, sus inconsciencia y sus desesperaciones amorosas, por sentirse vivos.
Antes de poner primera me sonreí profundamente: esas caras eran las mismas que había observado en la Marcha de la Noche de los Lápices y adelante, como cuando lo descubrí sosteniendo una bandera, iba mi hijo, pecho al viento, lleno de rulos, mal crecido, flaco y delirante, rumbo al río y a la libertad, concedida como a los esclavos, una vez al año. Pero él lo sabe, él lo sabe y por eso disfruta más que yo, un antiguo sobreviviente de otras primaveras cagadas a palazos.