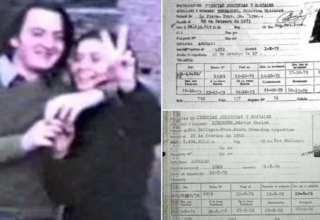La cobertura de los funerales del ex presidente Raúl Alfonsín en los grandes medios de Buenos Aires fue una verdadera demostración, por momentos demasiado pringosa, de lo que podríamos denominar “ideología de clase media”. La sinergia y la retroalimentación entre el medio y su público, en este caso entre los canales de televisión y los representantes de los sectores que les son fieles, funcionó a la perfección.
Por eso la ceremonia trocó en una suerte de panfleto de esa ideología que nunca se nombra, que nunca se reivindica como tal, porque pertenece a la clase que niega su propia existencia. “Ya no hay más clase media”, rezan los representantes de la clase media utilizando una expresión que no resiste el menor análisis. Sucede que otra característica propia de este sector social es huir del análisis como de la peste. Nada mejor que la muerte para entusiasmar a la clase media. La muerte, como discurso, como argumento utilizado por los representantes del poder más concentrado, ha sido la gran noción conservadora, ahistórica: la muerte todo lo iguala, la mortaja no tiene bolsillos, ricos y pobres terminan igual, se borran las diferencias sociales, se borra la historia, se diluyen los conflictos concretos, se encubre la injusticia con un hecho eterno, universal, esencial (la clase media pretende que todo sea eterno, universal y esencial).
Quizás por este motivo todo muerto es bueno, venerable. En él se venera la muerte, la gran igualadora, la gran conservadora que justifica y legitima el mundo según la clase media: un mundo estático, quieto, idéntico a sí mismo, un mundo que no evoluciona, un mundo natural, sin historia ni humanidad, sin responsabilidad humana. Se hace de la muerte una poderosa fuerza antipolítica, un antídoto que combate el germen de la realidad social, los conflictos, la lucha ideológica.
Cuando el muerto es un político, justamente, lo que la clase media y sus amos-voceros son capaces de construir, más allá del boato del ceremonial, o mejor, montados en ese ceremonial, es una verdadera mojiganga, una autoparodia de clase rebosando de hipocresía, un valor fundante para la clase media (y por eso mismo nunca confesado). El cadáver del ex presidente, en el mismo momento en que fue exhibido (lo que ya de por sí funciona como una efectiva apelación al morbo), fue utilizado, reconstruido y reformulado de acuerdo a los intereses actuales de los medios de comunicación que perpetraron el carancheo. Y en esto, una vez más, los grandes medios hegemónicos contaron con el servicio de la claque habitual.
Lo más violento de esta operación ideológica fue que se despolitizó brutalmente a un hombre político hasta la médula. Y fue político de una manera que se identifica muy puntualmente con lo que la clase media rechaza y repudia, más allá de que en 1983, y por no mucho tiempo, haya representado cabalmente a esa siempre confundida clase social. Sólo la muerte y la vocinglería demagógica de los canales porteños pudo hacer olvidar a los ciudadanos que desfilaron por el velatorio que estaban ante los restos mortales de un político, es decir un actor social que actuó y se embarró en la lucha que los diferentes sectores mantienen por el poder. Nada mejor que un cadáver para habilitar un mundo de clase media, donde hay buenos y malos, honestos y corruptos y todo es esencial, universal desde siempre y para siempre, inmodificable como la muerte.
El cadáver habilita la esencia, la pureza, la eternidad, todas nociones que definen a este sector social, lo justifican, lo vivifican. Por eso poco importa que muchos de los ciudadanos pletóricos de “civismo e institucionalidad” que hicieron horas de cola para observar un cuerpo muerto hayan sido los mismos que salieron en 2001 a pedir “que se vayan todos”. Tienen razón de volver a salir a la calle y mostrarse conmovidos. Acaso pueda suponerse que desde su particular y antihistórico punto de vista, piensen que “el único político bueno es el político muerto”. Y en eso Alfonsín cumplió: se fue, como pedían los vecinos en 2001. Y la forma de su retirada, definitiva, inmodificable, esencial, le brinda a la clase media otro servicio: muerto puede convertirse en símbolo, en héroe, en prócer. Más allá de su grosería, la denominación “el padre de la democracia” le viene como anillo al dedo al sector social que a diario, con machacona insistencia, fustiga cada una de las expresiones cotidianas, concretas y reales, de la democracia. Para ellos, la democracia ya tiene un padre. Y está muerto.